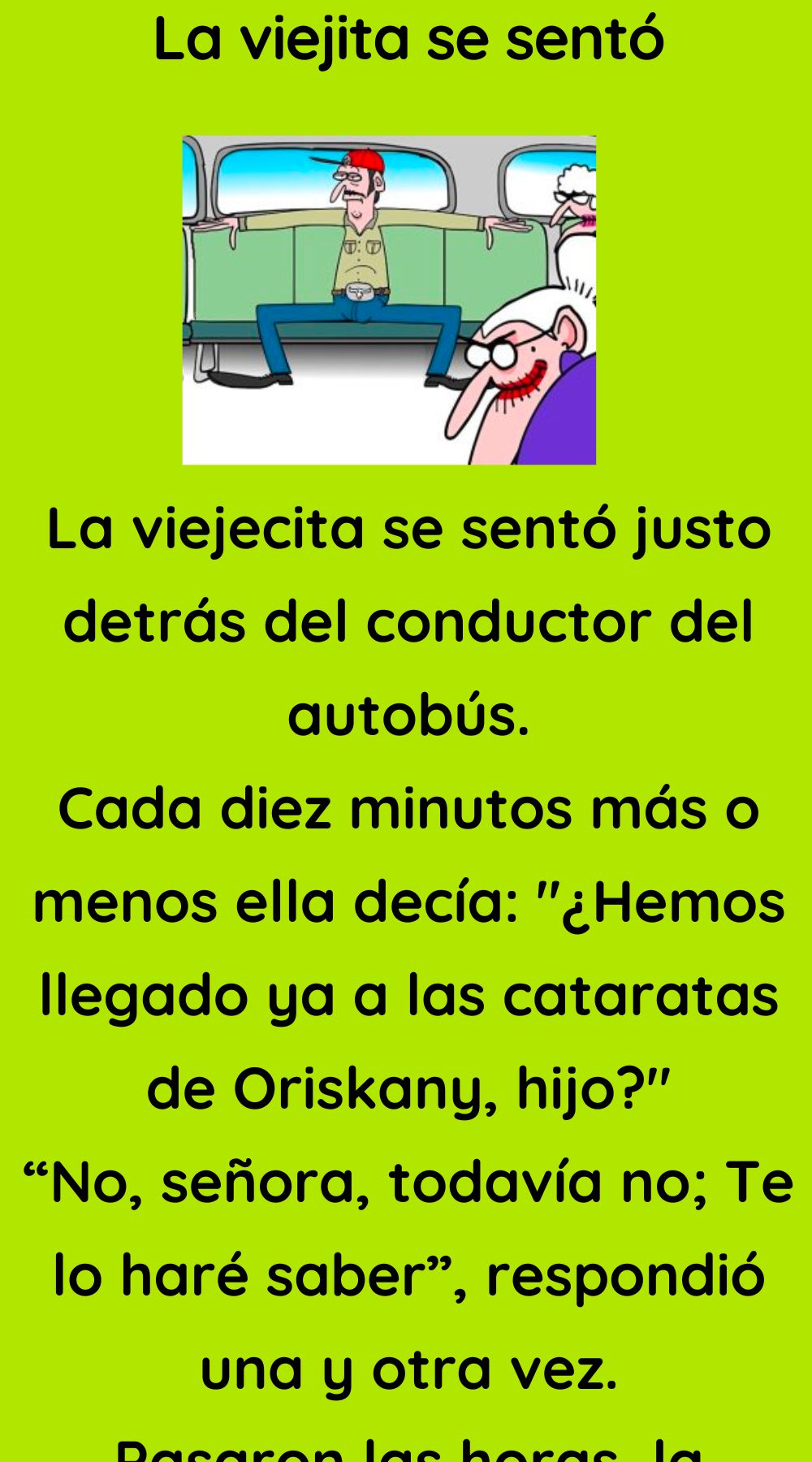La viejecita se sentó justo detrás del conductor del autobús.
Cada diez minutos más o menos ella decía: “¿Hemos llegado ya a las cataratas de Oriskany, hijo?”
“No, señora, todavía no; Te lo haré saber”, respondió una y otra vez.
Pasaron las horas, la anciana seguía preguntando por las cataratas de Oriskany y finalmente el pequeño pueblo apareció a la vista.
Suspirando aliviado, el conductor frenó bruscamente, se detuvo y gritó: “Aquí es por donde se baja, señora”.
“¿Son las cataratas de Oriskany?”
“¡SÍ!” él bramó. “¡Salir!”
“Oh, voy a ir hasta Albany, hijo”, explicó dulcemente.
“Es solo que mi hija me dijo que cuando lleguemos a las cataratas de Oriskany, será hora de tomar mi pastilla para la presión arterial”.